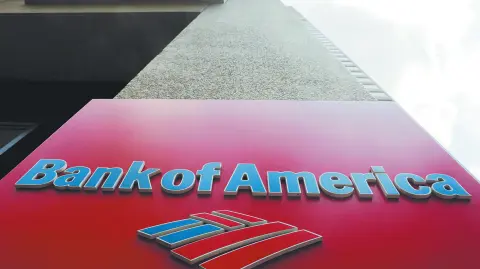Lectura 7:00 min
La fundación cumple años
La Gran Tenochtitlan se fundó un 13 de marzo de 1325.

Cuenta la leyenda, con la resonancia que sólo tenían las antiguas palabras, que un buen día, en la antigua ciudad de Aztlán, Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, se apareció a su pueblo. Habló con su voz de grave maravilla y les indicó iniciar una peregrinación rumbo a una tierra donde todo prometía. Ahí hallarían un portento flotando sobre al agua. Algo que, sin dudar, les indicaría que era el lugar anunciado. Los peregrinos dejaron la tierra de Aztlán, (que significaba Lugar de Garzas o Lugar de la Blancura) y emprendieron camino. Llevaban más de 157 años oteando en el cielo y en la tierra, descifrando el vuelo de las aves, esperando, caminando. Un buen día se dieron cuenta que el sol era cada vez más rojo y las estrellas más crecidas, por lo que supieron había llegado el momento Y sí. Al contemplar el hoy Valle de México vieron el prodigio: sobre un islote del lago de Texcoco, un águila posada sobre un nopal, devoraba a una serpiente. Era la señal. La fecha, según el calendario occidental y gregoriano, fue el 13 de marzo del año 1325 y en la partida de nacimiento de la Gran Tenochtitlan —la abuela más honorable de nuestra ciudad— así quedaría consignada para siempre. Alfonso Caso, uno de los estudiosos más sabios y enterados escribió sobre el glorioso día de la fundación que “los aztecas arribaron al lago de la Luna, donde al centro del mismo había una isla cuyo nombre era México, de Metztli, luna; xictli, ombligo, y co, lugar”. Que fue así como los elegidos reconocieron el lugar y nosotros, podemos presumir que vivimos en el mismísimo ombligo de la luna.
Pero el límite de la ciudad no la mide la distancia sino el tiempo. Han pasado 694 años desde la fundación y la vista de aquella serpiente devorada y hoy nos damos cuenta que McLuhan tuvo razón cuando dijo que la mano que escribió una página también construyó una ciudad. Porque desde hace mucho cedimos la ciencia del arquitecto a los cronistas y poetas y las palabras, mejor que los ladrillos han construido paredes o murallas, templos, casas, avenidas y jardines. Y ya podemos leer impresiones que esta ciudad, que no se parece a ninguna, ha provocado en propios y extraños, y cómo ha sido tema de libros fabulosos escritos por fantásticos autores, que a veces la honran de manera solemne y otras veces nos la envuelven en carcajadas. (Como ejemplo, nadie mejor que Carlos Monsiváis cuando en su libro A ustedes les consta escribe en su prólogo sobre la fundación y dice: “Y llegaron los aztecas que venían de Aztlán al lago de Tenochtitlan, y aguardaron los signos de la profecía, y allí junto al nopal y el águila y la serpiente, ya los esperaba una muchedumbre de reporteros y cronistas”.
Desde el siglo XVI, los cronistas de Indias, ya fueran soldados transfigurados en escritores, frailes preocupados por enseñar las verdades de su dios extranjero o escribanos de profesión se dedicaron a observar, consignar y traducir lo que veían y empuñaron la pluma. Fue así como se fabricaron nuevos géneros literarios y distintas historias. La crónica y el teatro de evangelización, por ejemplo, escribieron sus primeras letras y el (otro) mundo tuvo noticia de nuestra existencia.
Bernal Díaz del Castillo, —alias el Galán— mano derecha de Hernán Cortés y batallador que “no se cansaba de cosa alguna”, escribió la magna y muy divertida obra, Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Como a todo viajante, el contemplar por primera vez el gran valle de México, le produjo vértigo y una sensación —un poco incómoda— de pequeñez. De esta primera impresión, cuenta Bernal que está con su capitán Cortés y el rey Moctezuma en lo alto del gran cu —como le llamaban a los teocalis— algo horrorizado por estar atestiguando la sangre derramada del sacrificio de aquel día. Moctezuma anima al conquistador a que mire su gran ciudad y Bernal escribe:
“Y dijo que si no había visto muy bien su gran plaza, que desde allí podía ver muy mejor, ansí lo estuvimos mirando, porque desde aquel grande y maldito templo estaba tan alto, que todo se señoreaba muy bien y de allí vimos las tres calzadas que entran en México, que es la de Iztapalapa, que fue por la que entramos cuatro días había, y la de Tacuba que fue por la que después salimos huyendo la noche de nuestro gran desbarate (...) y vimos el agua dulce que venía de Chapultepec de que se proveía la ciudad. En aquellas tres calzadas, vimos los puentes que tenían hechos de trecho a trecho, por donde entraba y salía el agua de la laguna, de una parte a otra, y veíamos en aquella gran laguna tanta multitud de canoas, unas que venían con bastimentos y otras que volvían con cargas y mercaderías, y veíamos que cada casa de aquella gran ciudad, estaban pobladas en el agua de casa a casa y no se pasaba sino por unas puentes levadizas (...) y vimos en aquellas ciudades cués y adoratorios a manera de torres y fortalezas y todas tan blanqueando que eran cosa de admiración. Y después de bien mirado y considerado todo lo que habíamos visto, tornamos a ver la gran plaza y la multitud de gente que en ella había, unos comprando y otros vendiendo, que solamente el rumor y el zumbido de las voces y palabras que allí había, sonaban más que de una lengua. Entre nosotros hubo soldados que habían estado en muchas partes del mundo y en Constantinopla y en toda Italia y Roma y dijeron que plaza tan bien compasada y con tanto concierto y tamaño y llena de tanta gente no lo habían visto jamás”.
Por supuesto que contemplaban la plaza mayor, hoy el zócalo, desde arriba, y atónitos, como todo forastero, por la arquitectura nunca antes vista, la grandeza de la ciudad y la multitud desconocida. Y aunque al principio tuvieron miedo decidieron conquistarlo todo y regalarle al imperio español esta hermosa ciudad para que se convirtiera en la más preciada joya de sus posesiones de ultramar. Abajo, quizá alguno de nuestros antepasados mexicas, caía en cuenta que las palabras de Netzahualcóyotl, el rey poeta, habían sido a la vez presagio y verso: “Como una pintura nos iremos borrando. Como una flor nos hemos de secar sobre la tierra. Cual ropaje de plumas de quetzal”.
Y así fue. Ya lo sabe usted, lector querido: una era construye ciudades pero una hora puede destruirlas.
La región más transparente
Mucho tiempo se fue y mucha tinta corrió haciendo crónicas, más versos, cuentos y noticias describiendo las calles y las historias de la ciudad. Habría de llegar un marzo como éste pero de 1958, para que Carlos Fuentes publicara su primera novela, La región más transparente, una de las obras definitivas de la literatura mexicana que, según sabios y críticos, certifica en el devenir de nuestras letras, el tránsito de la épica a la novela, de la historia a caballo a la historia en automóvil. La que nació a la hora en que la Ciudad de México se volvía otra vez protagonista del progreso no sólo cultural, sino de todo lo ligero y profundo. Una de las obras que bien valdría leer o revisar, lector querido, para celebrar, pasado mañana, otro cumpleaños de la ciudad que nos habita. Apróntese. Pues como bien dice el dicho de marzo a la mitad la golondrina llega y todo se va.