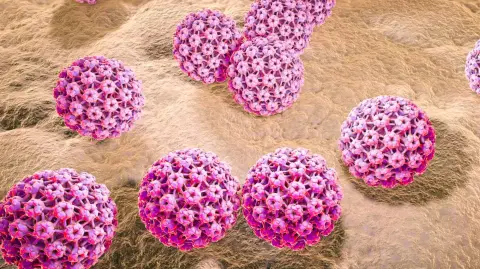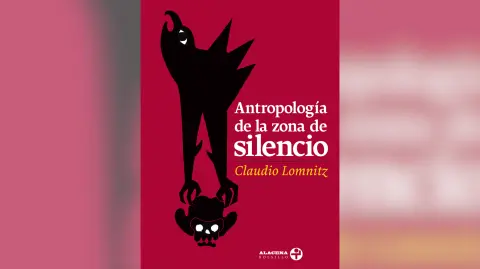Lectura 5:00 min
Distopías cotidianas: Vivir en estado de alerta permanente

Dra. Carmen Amezcua | Columna Invitada
Este inicio de año me recordó que el cuerpo siempre llega antes que el pensamiento. Un temblor —sentido en lugares donde comúnmente no se sienten— convocó en mi celular toda clase de mensajes de ansiedad, miedo y crisis. El movimiento telúrico duró segundos; la angustia, días. No por las réplicas, sino porque el sistema nervioso colectivo de esta ciudad ya venía en estado de alerta.
Cuando por fin comenzábamos a calmarnos, otra sacudida —esta vez política, simbólica— ocupó nuestro espacio mental. Venezuela y Nicolás Maduro. Un debate encendido sobre regímenes, capturas, intervenciones extranjeras, justicia y abuso de poder. De botepronto, todos opinamos. Todos nos creímos expertos. Nuestro bando era, por supuesto, el que tenía la razón.
En 2026 vivimos una distopía particular, una en la que no hace falta una guerra declarada para vivir con miedo. Basta una notificación.
Como psiquiatra, estoy viendo algo que, como ciudadana, siento en carne propia: habitamos un estado permanente de amenaza. Temblor, crisis política, guerras lejanas transmitidas en tiempo real, colapso climático, inteligencia artificial, predicciones interminables de hipotéticas crisis económicas. El cerebro humano no está diseñado para procesar tantas alertas simultáneas, ni para hacerlo sin pausas.
El resultado es un miedo difuso, comunitario, sin objeto claro. Un miedo que se traduce en ansiedad, insomnio, irritabilidad, polarización y una necesidad compulsiva de más y más información que, lejos de aclarar, solo parece confundirnos.
Pero hay otra distopía, quizá más silenciosa y más peligrosa, que se ha ido instalando poco a poco: la invalidación del conocimiento.
Cuando se fractura lo compartido
Hoy nuestros cerebros no solo están saturados de información, sino expuestos a nuevas figuras de autoridad. Personas que se ostentan como expertas no por años de estudio, lectura o práctica clínica, sino por la cantidad de seguidores que tienen. Caminantes del mundo, viajeros espirituales, podcasters carismáticos, líderes de retiros que aseguran haber accedido a “la verdad” a partir de su experiencia personal.
Y entonces algo empieza a fracturarse.
Se instala la idea de que los libros ya no son necesarios, que la ciencia está equivocada, que los títulos no valen, que las universidades mienten, que las leyes son arbitrarias. Que cada quien tiene derecho a su propia verdad, y que todas valen lo mismo.
Como psiquiatra y como observadora de la historia humana, esto me preocupa profundamente. Porque cuando el conocimiento se deslegitima, también se deslegitiman las estructuras que sostienen a una sociedad. Y cuando no hay reglas compartidas, lo que emerge no es libertad, sino caos.
En el consultorio veo cada vez más pacientes confundidos. No saben si acudir a un psiquiatra o hacerle caso a un influencer; si leer a un autor serio o escuchar un podcast; si confiar en la ciencia o en quien la desacredita.
Y aquí es importante hacer una pausa honesta.
Claro que existe el conocimiento empírico. Sí, nuestros ancestros construyeron saberes profundos sin universidades ni artículos académicos. Pero ese conocimiento se validaba con observación, repetición, transmisión comunitaria y consecuencias reales. Hoy, en cambio, basta con una narrativa atractiva, una estética cuidada y un discurso emocional para vender certezas absolutas sin sustento ni responsabilidad.
Desde la neurociencia, esto no es casual. El cerebro dopaminérgico responde con fuerza a mensajes simples, rápidos y emocionales: promesas de sanación inmediata, verdades ocultas, soluciones mágicas, atajos convenientes. La ciencia, en cambio, duda, matiza, reconoce límites. Y eso vende menos.
El problema es que, cuando la verdad se define por popularidad y no por evidencia, entramos en una distopía cognitiva: un mundo donde la autoridad la otorgan los likes y no la ética.
El costo en la salud mental
Este escenario tiene un impacto profundo en la salud mental. Genera ansiedad, desconfianza, miedo a equivocarse y una sensación constante de estarse perdiendo algo. Alimenta la idea de que siempre hay alguien que sabe más, alguien que sí encontró el camino correcto.
Y cuando ese camino no funciona, la culpa recae en quien busca ayuda: no sané porque no confié lo suficiente, porque no vibré alto, porque no lo hice bien. Eso también es una forma de violencia psicológica.
Tal vez una de las tareas más urgentes de nuestro tiempo no sea elegir entre ciencia o espiritualidad, entre academia o experiencia, sino recuperar el discernimiento. Entender que el conocimiento profundo lleva tiempo. Que la verdad rara vez cabe en un reel. Que la experiencia personal no es una verdad universal. Que tener seguidores no equivale a tener responsabilidad.
En medio de estas distopías cotidianas, pensar con profundidad, leer, dudar, contrastar y buscar ayuda profesional no es debilidad. Es un acto de cuidado.
Quizá no podamos detener los temblores, ni las decisiones de los poderosos, ni el ruido del mundo digital. Pero sí podemos proteger el espacio más vulnerable que tenemos hoy: nuestra mente.
Y, en esta época confusa, quizá ese sea el gesto más humano —y más necesario— de todos.
Me encantaría conocer tus dudas o experiencias relacionadas con este tema. Sigamos dialogando; puedes escribirme a dra.carmen.amezcua@gmail.com o contactarme en Instagram en @dra.carmenamezcua.