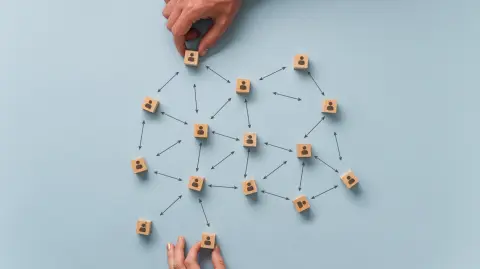Lectura 3:00 min
Todo fuera como eso: En perseguirme mundo ¿qué interesas?
Juana Inés tenía cierto desprecio por la vida hogareña, decidió no cumplir un destino conyugal y apostó todo para nunca cancelar la vida intelectual.

El 17 de abril de 1695, contagiada de tifo, murió en el convento de San Jerónimo, en la ciudad de México, la célebre Juana de Asbaje y Ramírez Santillana, mejor conocida como sor Juana Inés de la Cruz. Cuentan algunos de sus biógrafos que, aunque le daba por quitarse la edad aparentando olvido, vivió cuarenta y seis años, cinco meses, cuatro días y cinco horas.
Otros investigadores, escurriendo el bulto pero con un gran sustento académico (como Octavio Paz), prefirieron hablar de su nacimiento y así comenzar el sembradío de enigmas que siempre rodearon a Sor Juana. La primera fecha de su nacimiento se estableció el 12 de noviembre de de 1651. En Las trampas de la fe, Paz calculó que había nacido tres años antes y no hubo manera de comprobar nada: en la Nueva España del siglo XVII no se acostumbraba a registrar a los hijos naturales. Sor Juana lo era. La ilegitimidad fue pues, otra de las muchas cargas que hubo de sobrellevar.
El dolor de la bastardía dejó de escocer pronto y aunque nunca dejó de ser un lastre no la sumió en una inmóvil desesperación. Al contrario: Juana Inés, que dicen era muy bella, tenía cierto desprecio por la vida hogareña, decidió no cumplir un destino conyugal y apostó todo para nunca cancelar la vida intelectual que verdaderamente anhelaba. Parecía que todo fuera como eso.
Pero no. Lo único que le quedaba a la joven Juana era convertirse en frívola cortesana de Palacio o la vida monacal. Primero fue dama de compañía de la virreina y después, gracias a las artes del maligno cura Núñez de Miranda, que consideraba al cuerpo femenino como el principio de toda indignidad, accedió a la vida monacal. El ascetismo, la penuria, el silencio y la dura penitencia del convento de la Carmelitas Descalzas fue demasiado para su espíritu y su salud física. Núñez de Miranda, que no iba a permitir que el alma de Juana escapara de ganar el Cielo, la cambió con las monjas jerónimas.
Fue allí donde leyó todo lo que pudo, escribió maravillas imposibles de imitar, se empapó de sabiduría y de literatura, teología, astronomía, música, pintura, filosofía, poesía, aritmética y todo aquello que hizo la llamaran la Décima Musa.
La historia, sin embargo, acabó en persecución. Cuatro años antes de su muerte, a uno de que se desatara la epidemia de tifo en los conventos de la Nueva España, con una obra suya esperando ser impresa en España, el obispo de Puebla firmándose con el seudónimo de Sor Filotea- le mandó una carta prohibiéndole leer. Escribir. Estudiar. Juana Inés, de alguna manera, supo que era el final.
Envuelta en una tristeza más grave que la muerte, más devastadora que cualquier epidemia de tifo, Sor Juana logró que su epistolar respuesta se convirtiera en un clásico de la literatura mexicana y fuera una muy ejemplar manera de explicar que podía renunciar a las formas, pero nunca a la hechura de su espíritu.