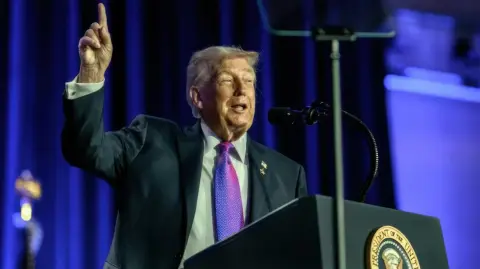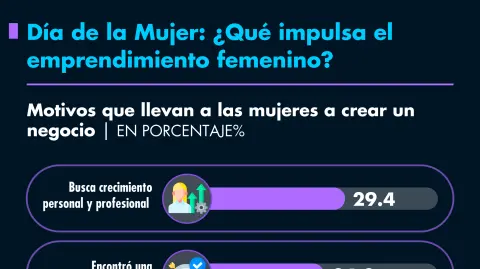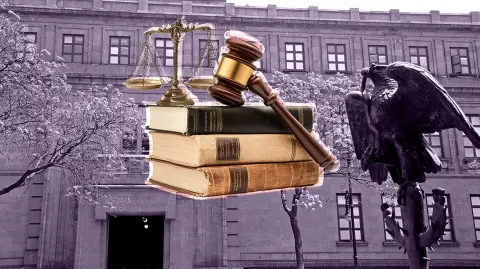Lectura 10:00 min
Romper la lógica hospitalocéntrica: hacia un primer nivel con identidad propia

Rafael Lozano | Columna Invitada
En mi entrega de la semana pasada, El generalista no es lo opuesto del especialista abordé la paradoja de un sistema que encarga lo más complejo a quienes menos respaldo tienen. Pero esa paradoja no surge en el vacío: es el resultado de una historia hospitalocéntrica que moldeó el prestigio médico y disolvió la identidad del primer nivel.
Durante décadas, la discusión sobre la atención primaria se redujo a carencias operativas —personal, infraestructura, insumos—, mientras se omitía una pregunta más profunda: ¿cuál es su identidad clínica y epistémica? La práctica territorial quedó atrapada entre dos fuerzas: la especialización que define el saber legítimo y la administración que define lo posible. En ese espacio intermedio, el primer nivel quedó sin voz, ni proyecto.
En México, la falta de identidad se gestó de forma gradual. Desde mediados del siglo XX, el desarrollo institucional se orientó hacia la expansión hospitalaria. La clínica del territorio quedó reducida a resolver lo inmediato, filtrar la demanda, pero no producir conocimiento propio. Ni las escuelas de medicina ni las políticas públicas definieron qué significaba atender vidas completas en la comunidad, y las figuras encargadas de hacerlo —médico general, pasante, médico familiar— ocuparon un papel subordinado. El primer nivel se consolidó más como filtro administrativo que como ámbito clínico con identidad y responsabilidad propias.
Para comprender cómo se produjo ese vacío de identidad es necesario ubicar las tensiones que dieron forma a la clínica moderna. A principios del siglo XX, William Osler —figura emblemática de la medicina hospitalaria— defendía, paradójicamente, una visión integrada de la clínica: el médico debía conocer a sus pacientes en el tiempo, observarlos en su vida real, comprender sus trayectorias y usar la continuidad como método para interpretar la incertidumbre. La clínica era una relación antes que un acto técnico; un proceso narrativo y profundamente humano. La medicina se aprendía al lado de las personas, incluso en el hospital, no solo en aparatos ni en fragmentos aislados del cuerpo (Young, 2012).
Esa forma de entender la clínica fue desplazada por el Informe Flexner que ubicaba al laboratorio y al hospital universitario como centros del saber. La medicina se reorganizó alrededor de la biología básica y las especialidades. La continuidad longitudinal cedió terreno ante la disciplina del órgano, la técnica y el protocolo. Flexner no buscó destruir la continuidad clínica, pero el modelo que ayudó a consolidar dejó al primer nivel sin estatuto epistemológico claro y produjo una medicina poderosa para la intervención aguda, pero limitada para la cronicidad y contextos cambiantes.
El modelo flexneriano llegó a México y con rapidez se replicaron residencias especializadas y jerarquías clínicas que reforzaban la idea de que la medicina verdadera ocurría dentro del hospital. El médico general no se concibió como especialista del territorio, sino como profesional sin especialidad, responsable de “hacer de todo” en un marco donde nadie había precisado qué significaba realmente “hacer” en el territorio. Su identidad clínica quedó difusa no por falta de capacidad, sino porque el sistema nunca diseñó un espacio para quienes ejercen la medicina general o familiar. Les dejaron el espacio que sobraba y aquello que no era hospital.
Las universidades reforzaron el modelo. La formación clínica quedó anclada a emergencias, rotaciones quirúrgicas y especialidades orgánicas, mientras la comunidad fue reducida a componente marginal en los planes de estudio. Esta hegemonía académica consolidó la idea de que la medicina real ocurre dentro del hospital y que el territorio es un espacio de tránsito, no de producción de conocimiento.
En la práctica generalista moderna pueden reconocerse tres genealogías, tres formas históricas de responder a una pregunta: ¿quién produce conocimiento clínico en el territorio y cómo lo hace?
La genealogía inglesa es la más antigua y sólida. El “General Practitioner” (GP) del Reino Unido desarrolló desde el siglo XIX un modelo basado en continuidad, cercanía y responsabilidad longitudinal. Con el Sistema Nacional de Salud (NHS) en 1948, el GP adquirió estatus institucional. Inglaterra no creó una especialidad para suplir una crisis, sino que consolidó una tradición arraigada en la vida y práctica comunitaria (Loudon, 2013).
La genealogía estadounidense es distinta. Tras Flexner, la especialización borró al médico general y el país quedó sin continuidad clínica. En los años sesenta surge el “Family Practice” como reconstrucción deliberada de ese generalismo perdido. No es tradición, sino corrección: departamentos universitarios, certificación profesional, un método explícito para manejar incertidumbre en el territorio, un proyecto epistémico consciente (Stephens, 2006).
En América Latina hubo esfuerzos por construir una medicina familiar con anclaje comunitario. Brasil avanzó con la Estrategia Saúde da Família, con equipos territoriales y agendas poblacionales, mientras Cuba integró la medicina familiar como pieza estructural de su sistema desde los años ochenta, articulando formación universitaria, comunidad y atención continua. Ambos modelos mostraron que la medicina familiar podía ser un proyecto estatal y poblacional, no solo una especialidad clínica. México, en cambio, no siguió la ruta de una política nacional de medicina familiar comunitaria, sino que apostó temprano por una versión propia, ligada a la seguridad social.
El IMSS incorporó a su narrativa el término medicina familiar desde 1954 para organizar la adscripción del trabajador y su familia al seguro, y estructurar un modelo incipiente de visitas domiciliarias y seguimiento. Como documenta Rodríguez Domínguez (2006), decir “familiar” no era una epistemología clínica, pero tampoco una salida administrativa. La figura imaginada combinaba elementos del médico de cabecera —cercanía, conocimiento del ciclo vital, presencia en el hogar— con las necesidades del médico de seguridad social, responsable de articular atención, protección laboral y bienestar. Se buscaba una continuidad práctica sostenida por la relación entre hogar y seguro, pero no llegó a consolidarse un marco clínico o territorial que diera estabilidad a esa continuidad.
Cuando México incorporó en los años setenta la especialidad moderna influida por el Family Practice, lo hizo sobre una arquitectura institucional que había cambiado de lógica. El IMSS había dejado atrás la filosofía de la seguridad social —centrada en la población asegurada y sus familias— para adoptar el modelo flexneriano de provisión hospitalaria de alta especialidad. La especialidad de medicina familiar nació así en un sistema menos apegado al territorio. El cambio de nombre de las clínicas a Unidades de Medicina Familiar fue el gesto más visible de esa tensión: se renombró el edificio, pero no la práctica. La medicina familiar quedó suspendida entre un pasado relacional que no logró convertirse en episteme y un presente hospitalario que no le ofreció un lugar real donde desplegarse.
Ese desfase se profundizó cuando la especialidad de medicina familiar, ya instalada en un sistema hospitalario, no logró recuperar el vínculo original entre clínica y población. La formación permaneció hospitalocéntrica, mientras el trabajo real requería manejar multimorbilidad, incertidumbre y trayectorias de vida. La Secretaría de Salud, por su parte, produjo la deformación inversa: convirtió al pasante en sustituto del médico de cabecera, colocándolo en una posición imposible —sin supervisión, sin continuidad, sin red y sin una estructura conceptual para comprender la complejidad de una comunidad. La precariedad no era solo laboral, sino epistemológica. Y aunque la salida de los pasantes como responsables clínicos entre 2019 y 2021 corrigió una pieza del problema, dejó intacto lo esencial: el país reemplazó al estudiante por médicas y médicos generales precarios, igualmente aislados, sin continuidad y sin una identidad clínica anclada al territorio.
Llenar este vacío de identidad es una asignatura pendiente. La expansión de IMSS-Bienestar a 23 estados abre un espacio —limitado, pero real— para discutir qué significa construir una episteme clínica del territorio. Pero el desafío es doble: nueve estados mantienen el modelo de la Secretaría de Salud descentralizada, sin un horizonte claro para el primer nivel. México opera hoy con dos modelos que coexisten sin misión común y sin identidad clínica articulada. Ni los diseños institucionales ni las facultades de medicina han definido con claridad qué significa formarse y trabajar para el territorio. En este contexto, la verdadera urgencia del primer nivel no es solo operativa, sino epistémica: construir una identidad territorial a corto y mediano plazo, una forma de comprender y ejercer la clínica desde el territorio.
A esta genealogía se suma un rasgo silencioso pero decisivo: la feminización progresiva del primer nivel. La mayor presencia de mujeres en medicina familiar y general no ha significado mayor reconocimiento profesional; por el contrario, las especialidades asociadas al territorio han sido devaluadas simbólica y salarialmente. La división sexual del trabajo clínico —hombres predominando en especialidades de alta tecnología y mujeres concentradas en el cuidado longitudinal— ha reforzado la idea de que el primer nivel es un espacio de menor prestigio, cuando en realidad es un campo de enorme complejidad clínica y social.
El riesgo es evidente: sin una misión compartida, el vacío se llena con iniciativas efímeras —rutas de la salud, visitas improvisadas, “médico en su casa”— que evocan al médico de cabecera sin recuperar su profundidad clínica ni comunitaria. Son atajos organizativos que alivian la coyuntura, pero distraen de la misión de fondo: construir la identidad clínica del primer nivel.
El Estado —a través de IMSS-Bienestar y las Secretarías de Salud— y las universidades tienen ahora la palabra. Alguno de estos bloques debe atreverse a imaginar un primer nivel con identidad propia. Pueden limitarse a administrar la genealogía fragmentada que heredamos o decidirse a construir la episteme clínica del territorio que México no ha tenido y hoy necesita con urgencia.
Referencias:
- Loudon, I. (2013) General Practice: The Untold Story of British Medicine. Oxford University Press.
- Rodriguez J y cols. (2006) La medicina familiar en México, 1954-2006. Antecedentes, situación actual y perspectivas. Aten Primaria;38(9):519-22
- Stephens, G. G. (2006) Family Medicine as Counterculture: A Forty-Year Retrospective. Family Medicine;38(8):511–516.
- Young, P. (2012). William Osler: el hombre y sus descripciones. Revista Médica de Chile, 140(9), 1215–1220.
*El autor es profesor Titular del Dpto. de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM y Profesor Emérito del Dpto. de Ciencias de la Medición de la Salud, Universidad de Washington.
Las opiniones vertidas en este artículo no representan la posición de las instituciones en donde trabaja el autor. rlozano@facmed.unam.mx; rlozano@uw.edu; @DrRafaelLozano