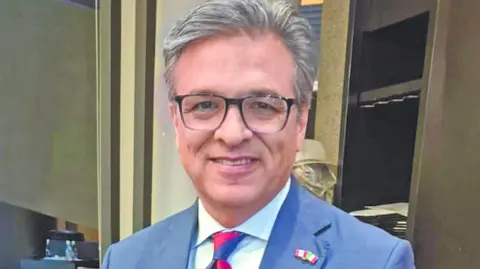Lectura 3:00 min
Víctimas de accidentes aéreos

Rosario Avilés | Despegues y Aterrizajes
El 20 de febrero, a iniciativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), se ha establecido el Día Internacional para la Conmemoración de las Víctimas de Accidentes de Aviación y de sus Familias. No es una efeméride “simbólica”: es un recordatorio necesario de que la seguridad operacional -de la que se habla continuamente- se mide, al final, en vidas concretas, nombres específicos y familias que cargan con un antes y un después.
La OACI ha sido muy explícita en el sentido del día: honrar a quienes se fueron y, al mismo tiempo, reforzar el compromiso colectivo de prevenir tragedias, incluyendo mejores mecanismos de apoyo a víctimas y de asistencia a familiares como parte de una respuesta responsable de los estados y de los operadores.
A escala global, la aviación comercial sigue siendo significarivamente segura en términos estadísticos, pero eso no equivale a “riesgo cero”. De hecho, los acontecimientos recientes muestra dos verdades que coexisten: tendencias estructurales de mejora y repuntes coyunturales en fatalidades.
El Reporte de Seguridad de OACI 2025 documenta que en 2024 los accidentes en transporte aéreo comercial dejaron 296 fallecimientos, frente a 72 en 2023, con un aumento correspondiente en la tasa de fatalidades por pasajeros transportados. Ese salto -por más que sea bajo si se compara con otros modos de transporte- es suficiente para recordar que la seguridad operacional no se administra con discursos, sino con disciplina, inversión y aprendizaje continuo.
Aquí conviene evitar un error común: confundir “seguridad” con “ausencia de accidentes”. La seguridad operacional moderna constituye un sistema (SMS) sustentado en gestión de riesgos, datos, cultura organizacional y supervisión regulatoria. La OACI misma reportó que la tasa global de accidentes en 2023 fue de 1.87 accidentes por millón de salidas, una reducción desde 2.05 en 2022 en operaciones comerciales programadas (criterios de su validación de ocurrencias). Estas métricas importan porque revelan dónde se consolidan mejoras (procedimientos, mantenimiento, entrenamiento, auditorías) y dónde aparecen vulnerabilidades: aproximaciones inestables, excursiones de pista, pérdida de control, factores humanos, y -cada vez más- presiones del entorno operativo.
La otra parte del rompecabezas es la asimetría: el riesgo no se distribuye igual entre regiones, tipos de operación, madurez institucional o calidad de infraestructura. Incluso cuando el promedio global mejora, hay ecosistemas con brechas persistentes (capacidad de vigilancia, investigación de accidentes, recursos de navegación, mantenimiento). Por eso el debate serio sobre seguridad no es solo “cuántos accidentes”, sino qué capacidad real tienen los sistemas para anticipar peligros (predictivo), capturar señales débiles (reportes voluntarios y los FOQA/FDAP, sistemas de análisis de datos para predecir situaciones de vulnerabilidad operativa y evitarlas), y convertir lecciones en cambios verificables (normas, entrenamiento, rediseño, barreras).
En este marco, la conmemoración debería obligarnos a poner en el centro a las víctimas. Conmemorarlas es trabajar porque la industria y los Estados hagan de la seguridad operacional un veradero contrato social: transparencia informativa, investigación independiente, comunicación humana con familiares, y políticas de asistencia que no dependan de presiones externas.
Todo esto sirve para que cada accidente, cada vida que se pierde, nos obligue a tratar a las víctimas como personas, con familias que sufren pérdidas y que se merecen un sistema enfocado a evitar que existan eventos de esa naturaleza. La aviación es grande porque aprende de sí misma.