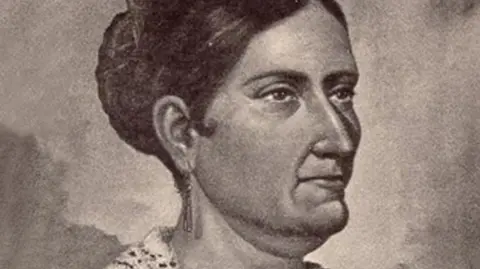Lectura 5:00 min
El último de nuestros imperios

.
Desde mediados de mayo de aquel año, los que estaban atrapados en la ciudad de Querétaro, es decir, el ejército conservador, los adeptos a los franceses y los enemigos de Benito Juárez, ya no tenían cómo defenderse. Napoleón III había ordenado el retiro de las tropas francesas de México y enloquecido –por desoír sus súplicas– a la emperatriz Carlota; el antes esplendoroso ejército de ocho mil hombres estaba reducido a cinco mil. Corría el año de 1867.
El panorama era desolador. En nombre del Imperio de Maximiliano I de México y por órdenes del general Márquez, se había extraído el salitre y carbonizado las maderas para elaborar pólvora; fundido las campanas para tener proyectiles de artillería, arrancado la techumbre del teatro para las balas de la artillería, construido cápsulas de papel y hasta se había pensado en sacrificar a los caballos para cocinar un buen asado. Hacía ya muchos días que no probaban aguardiente ni café. El emperador Maximiliano había pensado en hacer un ataque sorpresa que rompiera el sitio y abriera una brecha de salida. Algunos en buen francés y otros en pésimo español arengaban a las cansadas tropas diciendo que, contra aquel enemigo salvaje, sin fe y sin honor –los republicanos– habría que hacer cualquier sacrificio y salvar de la barbarie a los fieles al ejército imperial.
Sin embargo, ya nada resultaría: el coronel Méndez se sintió indispuesto y le pidió al emperador 24 horas para recuperarse. El general Miramón miró al cielo y no dijo nada, Mejía le pidió a Dios un día más de protección y Maximiliano no puso objeción a la demora. Pero la suerte estaba echada, lector querido.
Miguel López, muy apreciado soldado del imperio mientras le sirvió algo, al terminar la batalla fue despreciado por todos, acusado por los soldados de Miramón de haber vendido en 30 mil pesos el secreto de cómo tomar Querétaro, ocupar el convento de la Cruz y haber sido un traidor. Unos lo apoyaron, otros quisieron lincharlo y se armó una rebatinga; pero en realidad los adversarios de la República ya estaban muy pobres de municiones, privados de toda buena razón y bajísimos de azúcar.
Corrió la historia de que cuando Maximiliano se enteró –por voz de su secretario José Blasio– de que el Convento de la Cruz se hallaba en manos del enemigo, innegablemente confundido y candoroso, pidió su caballo, se armó de dos pistolas y se fue hacia el Cerro de las Campanas a ver si podía ayudar en algo a los muchachos. Pero de los muchachos, ya nada se podía esperar.

.
Miramón se había tropezado con el ejército juarista al salir de su refugio y tenía un rozón de bala en la cara; los soldados de Mejía buscaban algo que pareciera una bandera blanca. El único que no parecía estar perdido y desolado era un militar grandote y bien plantado que se llamaba Ramón Corona. Tomando al emperador lo más delicadamente que pudo, lo llevó a la tienda de campaña de Mariano Escobedo. “Soy prisionero de usted”, dijo Maximiliano. Y le entregó su espada.
Una vez aprehendida la tercia de villanos, se formó una corte marcial que sesionó en el teatro de Querétaro el 14 de junio. Cuando el juicio comenzó, Maximiliano, que había estado enfermo y en reposo durante algunos días, no se presentó. Mejía y Miramón acudieron con sus respectivos abogados, pero la sentencia fue muy clara: Maximiliano fue acusado de haber usurpado la soberanía de México y atentado contra su independencia y Miramón y Mejía de haber sido siempre un obstáculo y una constante amenaza contra la paz y la consolidación de la República. Los tres fueron sentenciados a muerte.
A las seis de la mañana del jueves 19 de junio de 1867 –justo como caerá en esta semana, lector querido– Maximiliano, Mejía y Miramón fueron conducidos al Cerro de las Campanas. Marchaban hacia allá los pelotones de ejecución. Maximiliano llegó al paredón con la serenidad de quien cree cumplir con un fatal destino. Fue colocado “de cara a Querétaro” junto con Miramón y Mejía. Algunos dijeron que entregó una moneda a cada uno de los soldados que estaban frente a él, que Miramón rechazó las acusaciones que le imputaban como traidor, poco antes de que le dispararan, y que, por su parte, Mejía tuvo un ataque de reumatismo agudo y manifestó una total serenidad ante la muerte.
Por momentos reinó un silencio espantoso. El oficial que mandaba el pelotón bajó el sable. Sonaron siete disparos y el emperador Maximiliano I, atravesado por cinco balas, cayó al suelo. Después le tocó a Miramón y finalmente a Mejía. Dicen que los tres emitieron un ¡Viva México! antes de su muerte. Los cuerpos fueron trasladados al Convento de las Capuchinas, el de Meja y Miramón puestos en ataúdes “decentes", mientras que el de Maximiliano colocado en una caja desvencijada y grasienta. Dicen que los féretros de Maximiliano y Mejía fueron llevados al templo, mientras que el de Miramón fue conducido al domicilio de su esposa.
Con el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía, hace 158 años, se terminó el segundo y último imperio mexicano. Sin embargo, las historias, dichos, dimes y diretes de ése y otros imperios, todavía no.