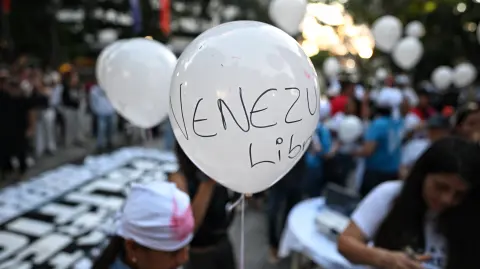Lectura 12:00 min
Repensar el oficio diplomático
En abril de 2017, participé en una ceremonia de reconocimiento al Servicio Exterior Mexicano (SEM) como representante de la que en ese momento era la generación más reciente de diplomáticos mexicanos. Entonces, y en nombre de quienes fueron mis compañeros en las aulas del Instituto Matías Romero –la academia diplomática del país–, pronuncié un discurso en el que defendí lo que era un deseo entusiasta y sincero de incorporarnos a las filas de la Cancillería y de representar al país.
Hoy, cinco años después, y tras dos adscripciones como miembro del Servicio Exterior, una en México y otra en el exterior, decidí dejar este camino profesional convencida de que me equivoqué. Me equivoqué porque la manera en la que entendemos la diplomacia en este país ha perdido vigencia. En su definición más tradicional, la diplomacia se refiere al manejo de las relaciones entre Estados.
En el caso de México, hay quienes sostienen que la diplomacia constituye la primera línea de defensa de la soberanía y el instrumento más efectivo para promover los intereses nacionales. Creo que ambas premisas están superadas. No sólo eso, sino que la conducción de la política exterior desde hace ya algunos años ha sido vacilante y errante porque no ha sabido adaptarse con rapidez ni imaginación suficientes a los cambios impuestos por el siglo XXI, por ejemplo, la diversificación del poder económico mundial, la multiplicación de actores internacionales o la irrupción de la tecnología digital. También por esto me equivoqué.
Finalmente, me equivoqué porque el Servicio Exterior –al menos el que yo conocí– dista mucho de ser un cuerpo de funcionarios de Estado –sí, ese que es el más antiguo servicio civil de carrera de la República– con un sentido de solidaridad entre sus miembros y con capacidad de acción colectiva. Este verano, cientos de jóvenes que desean convertirse en embajadores de México presentan la última etapa del examen de ingreso al Servicio Exterior. Para quienes ya forman parte de este gremio, los meses de estío representan una oportunidad para realizar exámenes para ascender en el escalafón diplomático.
Como ocurre en el ejército, dentro del SEM hay rangos y hacen falta al menos casi tres décadas para aspirar a convertirse en ministro, el rango inmediato anterior a embajador. Precisamente en esta coyuntura, la de un examen de ingreso y otro de ascenso, es pertinente repensar el oficio diplomático, lo mismo que cuestionar sus métodos, su valía y su eficacia en el mundo contemporáneo, con honestidad y, sobre todo, sin miedo. Al escuchar la palabra “diplomático” más de uno evocará imágenes románticas repletas de pompa y circunstancia, como en ocasiones ocurren en cenas y visitas de Estado. También, son varios los que recuerdan una larga lista de escritores destacadísimos que alguna vez representaron al país como Octavio Paz, Carlos Fuentes o Sergio Pitol.
Sin duda, la literatura ha contribuido a la construcción de un tipo ideal. Pienso, por ejemplo, en el encantador Subsecretario de la Sociedad de Naciones, Solal, uno de los protagonistas de la novela Bella del señor de Albert Cohen. Un tipo poderoso, culto, e inteligente. Por otro lado, dentro de la Cancillería es común recordar (o glorificar) a quienes han sido grandes figuras de la diplomacia mexicana como Alfonso García Robles, cuya lucha a favor de la desnuclearización de América Latina le mereció el Premio Nobel de la Paz; Rafael de la Colina Riquelme, galardonado con la Medalla Belisario Domínguez; o Vicente Sánchez Gavito, representante de México ante la Organización de los Estados Americanos en los años sesenta cuando el país se opuso al aislamiento de Cuba. Hace poco un embajador de México que respeto y admiro mucho me contaba sobre “la diplomacia que vivió”.
Un oficio –como lo llama él– que no se agotaba en las formas, que trascendía coyunturas y colores partidistas y que requería de convicción, inteligencia y paciencia. Al escucharlo, no me queda ninguna duda de que la historia diplomática del país es prolija. También compruebo que aquel oficio se ha transformado para convertirse en una profesión más, como la de cualquier otro servidor público, pero con la diferencia específica de que gran parte del tiempo esta burocracia se desempeña en el exterior. La diferencia no es menor. Por el contrario, se trata de una condición que conlleva altísimos costos personales y que, en su mayoría, se desconocen. Ya es un lugar común pensar en el desafío que esta profesión implica para las mujeres.
Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores –donde aquello que llaman “política exterior feminista” está de moda–, señalan continuamente la disparidad entre el número de hombres y mujeres con el rango de embajador. Permeada como tantas instituciones de una lógica patriarcal, es común escuchar generalizaciones como que la mayoría de las embajadoras de carrera se han quedado solas o están divorciadas. Esto por la dificultad que implica encontrar una pareja dispuesta a seguir a una mujer por el mundo.
Durante una evaluación psicológica para entrar al SEM me preguntaron precisamente eso: ¿estarías dispuesta a no tener una pareja? ¿Qué harías si tu pareja no quiere acompañarte a tu siguiente adscripción? La lógica detrás de estos cuestionamientos me parece un despropósito y puedo decir con toda seguridad, no sólo que hay muchas mujeres diplomáticas en matrimonios felices, sino también que hay un gran número de diplomáticos hombres solos y divorciados. A esto hay que sumar los innumerables retos que supone estar lejos de la familia y amigos; de perderse ocasiones especiales; de vivir un duelo desde la distancia; de involucrarse en relaciones multiculturales o de formar una familia en el exterior.
Algunas fuentes de incomodidad que identifiqué entre excolegas diplomáticos en relación con esto son, por ejemplo, la dificultad que supone no poder llegar a tiempo para despedirse de un ser querido ni acompañarlos en momentos de agonía. Por otro lado, está el hecho de tener hijos que no son de aquí ni de allá, a pesar de contar con un pasaporte mexicano o de practicar el español en casa. Cualquiera podría argumentar que estos son retos inherentes a la extranjería. Si digo esto no es para enaltecer al SEM, es simplemente para ilustrar otra cara de la moneda. Lo cierto es que estar fuera y cambiar permanente y, en ocasiones, erráticamente de país es difícil. Porque a diferencia de otros servicios exteriores, el mexicano no ofrece prácticamente ningún tipo de certeza sobre el tiempo que uno permanecerá en un lugar ni sobre cuál será el siguiente destino.
Por lo general, no se consideran las capacidades o trayectorias de los individuos, sino que casi cualquier movimiento se justifica por “las necesidades del Servicio”. Así, y en abierta contradicción con las reglas del juego, mientras hay funcionarios que cambian con relativa frecuencia de adscripción, alternando tiempo entre México y el exterior, hay quienes pueden permanecer fuera del país y en un mismo sitio por ocho, diez y hasta más años, alimentando un marcado sentido de desarraigo.
Incluso, hay diplomáticos que se aferran a no regresar. Me parece una contradicción profunda envolverse en la bandera de la patria y defender una supuesta vocación de representar al país en estos casos. Y si tengo que hablar con honestidad sobre la diplomacia que me tocó vivir el balance es agridulce. Como funcionaria de la Cancillería primero y como miembro del SEM después, tuve la fortuna de aprender de diplomáticos talentosos, profesionales y comprometidos. Entre otras cosas, aprendí en la práctica cómo la política exterior se alinea al proyecto de nación del gobierno en turno.
Así, es competencia del Ejecutivo definirla, tarea de la Cancillería ejecutarla y corresponde al Servicio Exterior cumplir con las instrucciones para este fin. Aprendí también sobre la función del protocolo, el valor del intercambio de visitas de Estado y la participación de México en foros multilaterales. Esas reuniones que pueden parecernos un pretexto para subir una fotografía oficial a Twitter, en ocasiones, tienen resultados concretos, como la materialización de proyectos de inversión.
Además, aprendí que la interpretación de los principios de la política exterior del país –aquello que algunos gobiernos han defendido como si fuera el santo grial– no puede ser rígida ni uniforme. Por el contrario, históricamente han admitido cierto grado de pragmatismo, adaptabilidad y flexibilidad. El excanciller y exjuez de la Corte Internacional de Justicia, Bernardo Sepúlveda, alguna vez escribió que “una política exterior que no tome en cuenta realidades internas no tendrá viabilidad; y una política interna desvinculada de las reglas del juego internacionales tendrá una eficacia mínima”.
Lo cierto es que México es un país y una economía de tamaño mediano; determinado, en gran medida, por su geografía y su vecindad con Estados Unidos. Aprendí que debemos asumirlo y definir nuestros intereses de manera mucho más estratégica. En mi opinión, lo mismo es un error desplegar una política con vocación global como ocurrió en administraciones anteriores, que desdeñar la agenda internacional, como pasa en este gobierno; y sí de Estados Unidos se trata, es ahí donde se concentra la mayoría del Servicio Exterior Mexicano, y donde pasé los últimos tres años de mi vida. Estuve adscrita al consulado de México en San Antonio, Texas.
Ahí viví lo que con toda seguridad es la experiencia profesional más desafortunada que he tenido. Conocí lo que, para mí, representa la antítesis del diplomático. Primero porque quien, todavía hoy, encabeza la oficina carece de cualquier tipo de conocimiento, entrenamiento o interés sobre el “oficio” diplomático. Y, segundo, porque una buena parte (que no todos) de quienes fueron mis compañeros de trabajo encarnan lo que considero son algunos los vicios más dañinos para el Servicio Exterior: la desidia, la frustración y la medianía.
El episodio más incómodo que viví durante mi paso por el consulado fue defender la posición oficial luego de que se expidió documentación de manera irregular a dos jueces de la Suprema Corte de la Nación. Además de ser testigo de la absoluta improvisación en el manejo de la crisis, padecí la falta de entereza del malhechor. Entonces recibí la instrucción de dar la cara y responder desde mi correo institucional a las preguntas de quién inquiría sobre lo sucedido. Al trago amargo siguió la cacería de brujas, pues había que identificar al delator, y un ambiente de trabajo denso, repleto de desconfianza y temor. Toda una serie de eventos desafortunados que nada tienen que ver con la labor diplomática y que, al menos para mí, no forman parte del acuerdo al ingresar al Servicio Exterior. No me opongo a los nombramientos políticos como embajadores o cónsules.
Entiendo la lógica detrás de ellos –sean el mérito, el cálculo político o hasta el exilio– y reconozco que ha habido quienes se desempeñan como extraordinarios representantes de México sin ser diplomáticos de carrera. Estos nombramientos (“artículos 7” como se les conoce dentro del SEM) son una práctica cotidiana en todos los gobiernos. Y son varios los que con este tipo de cargos creen haber ganado la lotería e imaginan una vida de glamur y abundancia, muy alejada del quehacer diplomático cotidiano. Sin duda, muchas de estas designaciones han sido particularmente penosas. Hoy, en los pasillos de la Cancillería se escucha que en ningún otro gobierno se había visto tanto desprecio al Servicio Exterior, no sólo debido a la cantidad de nombramientos por artículo 7 en embajadas y consulados a todos los niveles, sino por el alto número de miembros de carrera que han sido desplazados o, simplemente, congelados.
Es cierto. Como también lo es que al SEM le ha hecho falta voluntad e imaginación para adaptarse al cambio que implicó la nueva administración. Más aún, habrá que repensar el futuro del gremio si la acción colectiva se antoja imposible, en particular, ante la ausencia de solidaridad entre sus miembros y la falta de sintonía de sus intereses y convicciones. Sin duda, es necesario un rediseño operativo de fondo del Servicio Exterior, uno que recupere la valía de la función de representación y la construcción de relaciones personales que reditúen al Estado.
Uno que reconozca el carácter singular de este oficio y su diferencia con las tareas burocráticas cotidianas de nuestras misiones en el exterior. Dos funciones igual de importantes, pero sustancialmente muy distintas. No tengo ninguna duda de que, al leer estas líneas, varios de mis excolegas pensarán que no tengo vocación suficiente, que estoy enojada o que simplemente no aguanté. Es un consuelo común entre diplomáticos pensar que todo es temporal. “Son unos años nada más”. A un jefe le seguirá otro, lo mismo que a un lugar de adscripción. Todo siempre puede ser mejor (o no). Pienso que esto mismo ocurre en cualquier otro trabajo, como en la vida en general. No hay enojo, pero sí desencanto. También entendimiento, así como la certeza de que, si con estas palabras logré interpelar, enfadar e incomodar a unos cuantos, entonces habré acertado.