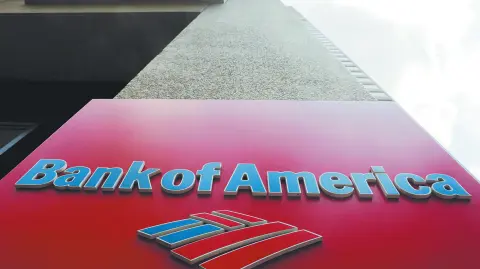Lectura 5:00 min
Nada nuevo, ni moderno, si acaso muy modernista

Su obra. Nervo es autor de una veintena de poemaros, cinco libros de cuento y crónica y un puñado de ensayos. Foto: Especial
Era la una de la tarde. Uno de esos días de mayo cuando el campus (de la UNAM) dudaba en ponerse gris de mojado cemento o colorido por un sol insoportable. Los estudiantes de Letras Hispánicas, en un salón del tercer piso de la Facultad de Filosofía y Letras, acababan de darse cuenta de que estudiar literatura no los convertiría en escritores. Y que, además, aquel día sería la primera clase de Literatura iberoamericana, con un temario atestado de poesía. Sí, lo que se antojaba era leer las novelas de García Márquez, los cuentos de Cortázar, a Juan Rulfo. Pero… ¿los Modernistas?, ¿Rubén Darío? Dios mío, prensaron muchos, mortal paradigma de la flojera, horror de azules pavorreales, cursilería que, por no tartamudear, había inventado rimas.
A la una y cuarto era obvio que no había remedio. En las libretas ya habíamos escrito que, a finales del siglo XIX y principios del XX, había surgido el primer movimiento literario en Hispanoamérica que influiría a las letras españolas cuando siempre había sido al revés. Que, encabezados justamente por Darío, los Modernistas no querían ser regionales sino cosmopolitas y sus autores (Gutiérrez Nájera, Lugones, a veces José Martí) estaban encantados con el simbolismo y el parnasianismo francés y que –como en la sala de la tía Carmela– predominaba el preciosismo oriental, las alusiones a la mitología griega, el gusto por lo exótico y el impresionismo descriptivo (fuera lo que fuera) además de una especie de obsesión por animales majestuosos con linaje, casi siempre pájaros, exquisitos cisnes, presumidos pavorreales y faisanes deliciosos.
Al cuarto para las dos, el maestro ya había leído ejemplos notables (“Quiero, a la sombra de un álamo/ contar este cuento flor/ la niña de Guatemala, la que se murió de amor”) y un fragmento de La Amada Inmóvil de Amado Nervo, asegurándonos, además, que el poeta había muerto en una fecha como la de aquel día, 24 de mayo, pero de 1919.
Cuando ya nos estaba gustando la poesía, el Genio de la Clase lanzó su incisiva pregunta: “¿Y por qué, maestro, si escriben así, se sienten tan modernos?”.
Azul, como le gustaba a Rubén Darío, pero de furia contenida, el maestro dijo que el Modernismo no tenía nada que ver con el internet, el rock en español o el amor libre e incluyente y se trataba del nuevo uso de los viejos elementos para crear otros, nuevos y diferentes, con un lenguaje abierto a todo pensamiento. Después, le pidió que leyera el poema más significativo de González Martínez, el último de los modernistas mexicanos. El Genio leyó: “Tuércele el cuello al cisne” y cuando iba en la parte de “Huye de toda forma y de todo lenguaje / que no vayan acordes con el ritmo latente / de la vida profunda… y adora intensamente / la vida, y que la vida comprenda tu homenaje.”, el salón estalló en aplausos.
El Genio tuvo que confesar que sí le gustaban los modernistas y los alumnos dejaron de pensar en cambiar de carrera. Eran las dos y cinco.
Años después, buena parte del ex estudiantado era adicto a la poesía. Con la costumbre de revisar vitrinas y estantes de las librerías por si aparecía alguna joya modernista. Y así fue. Un ejemplar de título tan maravilloso que era imposible abandonarlo: El libro que la vida no me dejó escribir se llamaba y su autor era Amado Nervo.
Un gran poeta, un libro grande (de más de 500 páginas), en coedición con el Fondo de Cultura Económica y la UNAM. De una serie llamada Viajes al siglo XIX con la asesoría de José Emilio Pacheco y Vicente Quitarte. Aunque la promesa más atractiva era, sin duda, releer al escritor nayarita, porque el impulso de descubrir las razones de aquel libro no escrito era más fuerte.
Mil sorpresas aguardaban al lector: la primera, que se trataba de una antología general. La segunda que, si bien nada parecía inédito, algunos textos lo eran. Como aquella que decía: “Nací en Tepic, pequeña ciudad de la costa del Pacífico, el 27 de agosto de 1870. Mi apellido es Ruiz de Nervo; mi padre lo modificó, encogiéndolo. Se llamaba Amado y me dio su nombre. Resulté, pues, Amado Nervo, y, esto que parecía seudónimo –así lo creyeron muchos en América– y que en todo caso era raro, me valió quizá no poco para mi fortuna literaria. ¡Quién sabe cuál habría sido mi suerte con el Ruiz de Nervo ancestral, o si me hubiera llamado Pérez y Pérez!”.
La tercera sorpresa, acercarse a Amado Nervo como cuentista, cronista y ensayista y leer parte de sus columnas periodísticas La Semana y Fuegos Fatuos.
La cuarta fue el final feliz. Nada más abriendo el libro apareció Habla el poeta, donde Nervo escribió: “De todas las cosas que me más me duelen, es ésta la que me duele más: el libro breve y precioso que la vida no me dejó escribir: el libro libre y único.”
Y así fue como, lector querido, el mismo Amado Nervo me enteró su secreto. Nada nuevo, ni moderno, ni siquiera modernista: la dolencia compartida de todos los que escribimos.