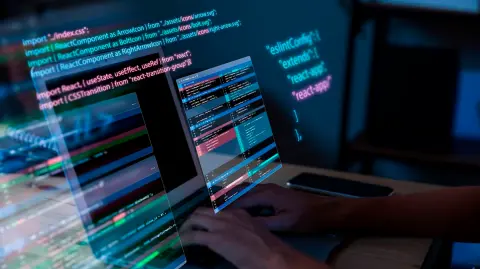Lectura 4:00 min
Entre la farsa y la tragedia I

A la luz del espectáculo político de la semana pasada, primero en la Cámara de Diputados y luego en la sede alterna del Senado, es inevitable recordar tiempos y prácticas que creíamos arrumbados para siempre en el baúl de lo indeseable: la demagogia interminable de los años 70, la aplanadora que imponía cualquier ocurrencia en nombre de la Revolución (con los votos de aquéllos beneficiados por ésta), la estupefacción ciudadana ante juegos de manos como “la Caída del Sistema”, y la recurrente tensión de fin de sexenio. También es inevitable, menos desolador por fortuna, recordar otras figuras y discursos que, sin formar parte de la historia vivida, iluminaron esos tiempos opacos; relatos y escenas que hoy ayudan a procesar la tragicomedia o tragedia (aún sin desenlace) que nos ofrece la actual clase política.
Sin duda, Tirano Banderas de Valle-Inclán y sobre todo El Supremo de Roa Bastos, y su escribiente Patiño, dicen mucho acerca de la reinterpretación y reapropiación de la Historia por el poder, y nos recuerdan, en contraparte, el poder de la palabra y las plumas libres y creativas que lo confrontan y muestran su mueca horrible detrás de la máscara. Escenas como el ejército que da vueltas en círculo para impresionar al extranjero con el despliegue del poderío militar de la República, el meteorito que sintetiza el afán supremo de controlar el cosmos y el tiempo, entre otras imágenes memorables de las “novelas del dictador”, conservan su fuerza como respuestas críticas a la espectacularización del poder y sus caprichos, a la abyección del escribiente y las plumas mercenarias. Éstas y otras obras como “El señor Presidente” o “La fiesta del chivo” narran así mismo la complicidad cortesana, el miedo que paraliza, los abusos de la milicia y las fuerzas policiacas. Recuperan también la historia de los vencidos, la memoria popular donde subsiste la resistencia, vencida tal vez pero latente.
En otros escenarios, desde el teatro, y más cerca de nosotros, resurgen en la memoria con curiosa vigencia, dos obras que juegan con el teatro dentro del teatro, con la semejanza entre actuar político y representación dramática. Si a ratos resucita en un escenario César Rubio, el protagonista de “El gesticulador” que, a fuerza de repetir palabras “patrióticas” y “revolucionarias” acaba creyéndose sus grandiosas hazañas; a ratos se oyen las vanas apelaciones a la “Justicia” y al simulacro formalista con que los jueces militares de Felipe Ángeles, en el drama histórico de Elena Garro, justificaron un juicio ilegal cuyo desenlace ante el paredón estaba dictado de antemano, más por la obcecación del Jefe que por el nefasto Destino del general vencido.
Lejos de reivindicar sólo a un héroe militar “humanista” como se pinta en páginas oficiales y se petrifica en estatua y nombre de aeropuerto, el “Felipe Ángeles” de Garro (imaginado y recreado a finales de los años 50), es revolucionario en su actuar y en su palabra, de-vela la farsa que significa apegarse a las “formas” sin respetar ni las propias leyes ni los principios por los que se dice haber luchado, con tal de obedecer a la “voluntad del Jefe” ( en ese caso Carranza). Este Ángeles alza su voz contra la Revolución convertida en palabra vacía con que se traicionan los ideales y se tuerce la historia.
El héroe garriano se rebela contra el poder, siempre arbitrario, tendiente a la desmesura; contra el Jefe que “equivoca las palabras para disfrazar los hechos (y) por eso es peligroso”, contra los antiguos “revolucionarios” que pretenden justificar su indigna obediencia con doble moral. Denuncia también las luchas por el poder (sin ideal alguno) que han convertido al país en “un cementerio donde sólo se oyen gritos y disparos”.
En ese México desolado, el militar condenado reivindica la imaginación y la libertad, la voz que se alza contra el poder, la palabra que rescata al ser humano.