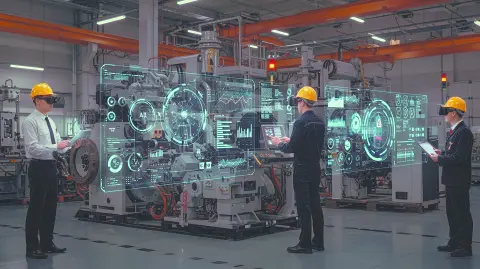Lectura 7:00 min
Boletos para llorar a gusto
Inaugurando la tradición de convertir a noviembre es el mes de los espectáculos, hay importante antecedente: María Conesa, “la Gatita Blanca”, estrenó su primera zarzuela en noviembre de 1907 en el flamante Teatro Nacional.

En noviembre deshojas, muchas o pocas, dice una habitual conseja. Y se refiere a su condición de penúltimo mes del año, donde ya no hay nada que hacer porque a lo mejor ya lo hiciste todo y si no, mejor cállate y siéntate. En noviembre, como decía mi bisabuela, si no has sembrado, no siembres. Y tampoco se trata de cosechar, queda CLARO.
Noviembre no es un mes de salidas y paseos. Del entretenimiento y las diversiones bajo techo sí y desde hace mucho tiempo. Inaugurando la tradición de convertir a noviembre es el mes de los espectáculos, hay importante antecedente: María Conesa, “la Gatita Blanca”, estrenó su primera zarzuela en noviembre de 1907 en el flamante Teatro Nacional, que había sido reinaugurado también en noviembre, como bien atestiguan una antiguas cartelera. Construido entre 1840 y 1844 por Lorenzo de la Hidalga en la Ciudad de México, aquel recinto se convirtió en el lugar al que acudir durante muchos años. Ubicado al final de la Avenida Cinco de Mayo, a lo largo de la calle que se llamó Vergara (hoy Bolívar), tuvo un aforo hasta entonces impensable: 2,395 butacas que muchas veces no alcanzaban cuando el espectáculo era bueno o escandaloso. Durante el Segundo Imperio Mexicano, por órdenes del emperador Maximiliano I de México, el teatro cambió de nombre a Gran Teatro Imperial. Y estuvo dirigido por el dramaturgo español José Zorrilla. (Otro favorito de noviembre, por cierto, por culpa de su muy representada obra Don Juan Tenorio).
Estas teatrales diversiones habrían de ser sustituidas por el cine. Ese nuevo y moderno invento que se convirtió en espectáculo favorito. A diferencia del teatro, el circo, las tandas, la ópera, los recitales y los saraos, los espectadores lo vieron desarrollarse desde la pantalla en blanco y negro y sin palabras, el simple llanto y el balbuceo, hasta los discursos en tecnicolor de las grandes producciones. Tuvo pronto un papel distinto y protagónico en el gusto y el ánimo del público mexicano. Y nosotros entendimos pronto que la mejor manera de aplaudir el cine nacional era llorando.
Piénselo bien: el llanto vertido por el espectador que presenciaba un melodrama de la época de oro del cine nacional era de aquellos que podían catalogarse como un "llorar de gusto". Se le podía tranquilamente considerar como una catarsis del hombre común, una necesidad, un alivio bien merecido, porque llorar de gusto (“te va a doler, pero te va a gustar”) implica por supuesto, el sentimiento de pena por uno mismo pero también la compasión y la empatía por esa pobre estrella del celuloide cuya vida transcurre por un camino de espinas. Y gracias a ello, en México durante mucho tiempo estuvimos convencidos –puede que todavía- que llorar es privativo de las películas de Ismael Rodríguez.
No negará usted, lector querido, que una de las imágenes más nítidamente tatuadas en nuestra mente es la cara de Pedro Infante convulsionado de dolor ante su hijo muerto (“¡Torito!”), que cualquier escena altamente estética de películas como La perla del Indio Fernández y más provocativa que cualquier mirada insinuante de María Félix en La diosa arrodillada. La simpatía por el héroe devastado y encantador se contrapuso al terror hacia los villanos, y fue así que el hilo fue bordando los sueños y pesadillas de miles de espectadores. Aquellos que, escandalizados y conmovidos, no podían creer la manera en la que Fernando Soler golpeaba a Pedro Infante en La oveja negra, y cómo permanecía humillado en el suelo, con la sangre salpicándole la cara, atrapado en la injusticia de su padre. Nunca fueron más felices ni aplaudieron tanto.
Fue el melodrama el color casi exclusivo de toda la producción cinematográfica de la época de oro y el entretenimiento fascinante del cine (y luego de la televisión). Es cierto que hubo comedias y temas tan viriles como los que aludían al patriotismo y a la Revolución. Sin embargo, en algún momento, o de plano todo el tiempo, se acudía a la salida melodramática de los amores imposibles y los obstáculos cotidianos.
Un ejemplo de ello fue el éxito de la cinta Azhares para tu boda. Estrenada en noviembre de 1950 en la Ciudad de México, la cinta conmocionó a todos por su elenco incomparable. Sara García fue la madre de familia, Fernando Soler su esposo; la hija, nuestra heroína, la perfecta Marga López. La trama sencilla y larga como una saga. El asunto, amoroso e ideológico, va más o menos así: Felicia (Marga López) se enamora perdidamente de Carlos, recién llegado de España. El muchacho es culto y educado como el que más. Todo es ideal. La pareja se gusta y planea su boda con ilusión. Felicia va al centro a comprar su corona de azahares y cuando se la enseña a su novio este cae fulminado de horror, rechazo y furia. Y entonces confiesa que es “socialista” y que tiene principios muy sólidos. A partir de ese momento el castillo de las ilusiones y esperanzas empieza a caerse pedazo a pedazo. Paciente, Carlos le explica a la llorosa Felicia que uno de sus principios es no casarse por la iglesia jamás.
La novia sufre horrores. El público también. Felicia decide que su amor es más fuerte, aceptará una boda civil y resistirá por toda la eternidad la espina de no haber usado su corona de azahares. Todo iba a ser muy feliz. Pero de pronto Fernando Soler hace su aparición. Henchido de furia divina, le hace ver a Carlos cuál va a ser el motivo de su perpetua estadía en el infierno, habla de los valores de la familia, de sus santos deberes de padre y prohíbe no sólo la boda, sino que los novios vuelvan a verse. Felicia acepta hecha pedazos. Carlos se va. Sara García se muere y, en un prodigio del maquillaje y la actuación, Marga López se convierte en una anciana de pelo blanco que nunca se casó, siempre añoró al hombre de su vida y tuvo que cuidar a su padre y a sus dos amigos ancianitos hasta el fin de sus días sin rechistar jamás. Triste y resignada, Felicia se la pasa cruzando la pantalla con tacitas de café para su villano padre, suspirando. El final es una joya. Asoma una quinceañera Silvia Pinal, en su primera aparición cinematográfica, que llega a casa de su tía abuela Felicia porque se acaba de escapar de su casa ya que sus padres no aceptan que tenga novio. Fernando Soler entra en escena con su ex flamígera espada desenvainada y antes de que pueda reconvenir a la niña, Felicia por fin lo reta, lo anula, se apunta una victoria y, además, regala a su sobrina nieta su corona de azahares para que se case de inmediato con quien se le dé la gana sin que le importe el qué dirán. La palabra Fin aparece en la pantalla sobre las flores amarillentas que se habían guardado 30 años en una caja. Marga llora. El público también.
Cuentan que el cine estuvo lleno de emociones dispares y grandiosas. Furibundo, feliz, conmovido, aleccionado, sin saber si el final había sido feliz o no. Y que todo ese noviembre, en todas las funciones, estuvieron ocupadas y llenas de lágrimas, todas las butacas.