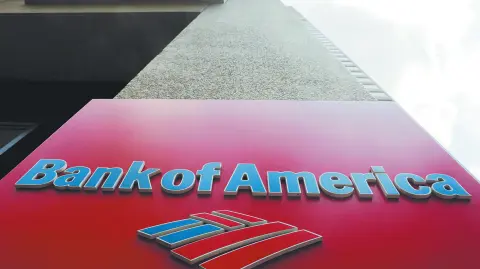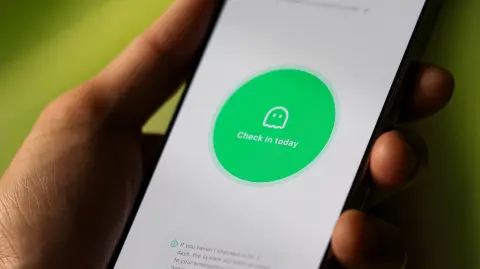Lectura 5:00 min
Recordando el aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz
Hace 327 años

Foto EE: Cortesía
A Juana Inés la enterraron el mismo día de su muerte. Todavía estaba fresco en la memoria el recuerdo del proceso episcopal conducido en secreto y en contra de la monja jerónima. En el claustro se murmuraba que el haber quedado condenada a entregar sus bienes y su extensa biblioteca al arzobispo, a abjurar de sus «errores» y a no publicar más, le quitaría la vida.
El sol se puso tan oscuro, su escritorio tan vacío y sus palabras tan inútiles que ya no quiso nada. Juana Inés dejó de ir al locutorio e inició el silencio. Nadie dijo ni palabra sobre la publicación del segundo tomo de sus obras y solamente su confesor se presentó a la ratificación de sus votos. De su anterior fama, nada. Solamente murmullos compadeciendo o celebrando su castigo. Apenas una que otra noticia circuló: se supo que había comprado su celda por trescientos pesos y solicitado, por propia voluntad, una petición causídica; es decir, la oportunidad de presentarse ante el Tribunal Divino y la justicia eclesiástica para imprecar perdón. Instalado también en la sordina, el mundo siguió su curso y Juana Inés permaneció mudada de sí misma.
Durante algún tiempo, nada más grave que el calor y las lluvias gordas que tiró el cielo, afectaron la vida de las monjas jerónimas. Hasta que llegó la peste. Aquella nueva enfermedad, que nada tenía que ver con la viruela que la ciudad había sufrido hacía poco. Este castigo de Dios era distinto. Las hermanas se contagiaban rápidamente y el convento se la pasó tres meses aguantando olores apestosos, sacando las aguas estancadas y ensayando tratamientos. Médicos, enfermeras y boticarios aplicaban fomentos de vinagre, nitro y alcanfor, administraban jarabe de cerezas negras o preparaban litros de agua alcanforada. Pero de nada servía y todo se acababa. Las religiosas amanecían llorando en misa de siete por aquella enfermedad que no entendían y que, a pesar de penitencias, rezos y remedios, lo atravesaba todo.
Era notorio que el ánimo de Juana Inés había cambiado. El fuego de sus ojos, antes llenos de soberbia, apenas era una chispa y toda su rebeldía se había derretido en el silencio. De su puño y letra, sólo aparecían las sumas y restas de los remedios que ella administraba y se iban agotando. Y ni siquiera ensayaba cambiar la alquimia de los guisados para devolver la salud a las enfermas.
Horas de trabajo agotador y el contacto con las infectadas la debilitaron desde principios del mes de abril. Todavía nadie sabía curar aquella plaga y nueve de cada diez enfermas se morían. Ella soportó sin queja alguna hasta que el dolor empezó a apoderarse de su cuerpo. La fiebre le devolvía el habla por algunos momentos y la ponía a gritar enloquecida. Después rezaba con versos, llamaba a Santa Paula y juraba nunca volver a pedir a Dios en vano. Finalmente, el sangrado de su nariz la tranquilizó de muerte y el 17 de abril de 1695, a las cuatro de la mañana, en una de las celdas del convento de San Jerónimo, sor Juana Inés de la Cruz emprendió su último viaje.
En el Libro de Profesiones del convento, Juana Inés había escrito meses antes: “Suplico, por amor de Dios y de su Purísima Madre, a mis amadas hermanas, las religiosas que son y en las que adelante fuesen, me encomienden a Dios, que he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su Madre. Yo, la peor del mundo.”
Es seguro que Juana Inés no tuvo exequias públicas para honrar a su memoria porque en una epidemia, tanto en el pasado como ahora mismo, los sobrevivientes se apresuraban a enterrar a las víctimas. Las únicas ceremonias que en tales casos podían celebrarse eran, según lo exigía el espíritu de la época, actos de expiación y desagravio, por si era necesario aplacar alguna ira divina o pedir por la justicia de Dios. A su sepelio, en el coro bajo del templo de San Jerónimo, sólo pudieron asistir 85 monjas. Para hacerlo, el enterrador localizó el sepulcro más antiguo, lo abrió, retiró los huesos que se hallaban ahí, los colocó en el osario y dejó listo el hueco donde el cuerpo de Juana Inés reposaría.
La muerte de aquella ilustre mujer, la monja, la poetisa, la rebelde, la castigada hija de Dios, corrió pronto como todas las malas noticias. Se contaba en el Cabildo de la Catedral que algunos habían querido asistir al funeral y que el canónigo Francisco de Aguilar lamentó no haber hecho las exequias. También corrió el rumor que Carlos de Sigüenza y Góngora, amigo fiel de Juana Inés, había escrito una Oración Fúnebre, pero nadie la escuchó ni pudo hallarla.
Al morir, Juana Inés solo tenía un poco más de cien libros. Había redactado su testamento y no heredó más que un niño Dios, algunos cuadros de concha y un legajo de papeles. Las imágenes religiosas que conservaba se las dejó al arzobispo y sus talentos a quien quisiera leerla, comprenderla y recordarla.