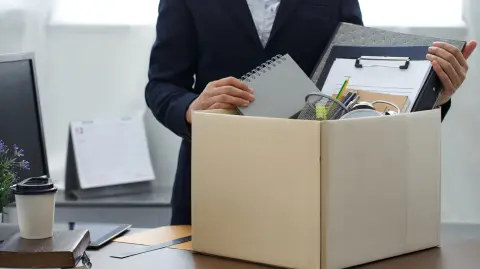Lectura 5:00 min
Prisionero en la víspera y muerto el mismo día

Foto: Especial
Nacido el 13 de febrero de 1903, el escritor Georges Simenon escribió lo siguiente en su texto "Carta a mi juez": "Si hoy me preguntaran en qué se reconoce el amor, si tuviera que establecer un diagnóstico de lo que es el amor, diría que, en primer lugar, la necesidad de la presencia. Una necesidad, tan absoluta, tan vital como una necesidad física. Después, la sed de comunicarse, de comunicarse consigo mismo y con el otro, porque uno se encuentra tan maravillado, tiene tal seguridad de estar viviendo un milagro, tanto miedo de perder algo que jamás había esperado, que la suerte no le debía y quizá le tocó por distracción, que a todas horas se experimenta la necesidad de tranquilizarse y, para tranquilizarse, hablarse a sí mismo y comprender”.
No sabemos si su propósito era hablar de la jornada que nos espera mañana —14 de febrero— celebrando el Día del amor y la amistad, o si hacía una adelantada referencia a que su nacimiento había ocurrido casi en esa fecha, pero es muy probable que no. Lo que podemos afirmar, casi con toda seguridad, es que no tuviera idea – y le importara un rábano- de todo lo ocurrido justo los días como hoy en el transcurso de nuestra historia nacional. Por ejemplo, que fue el 13 de febrero de 1812 cuando marchó sobre Cuautla el ejército realista, al mando del sanguinario general Félix María Calleja para liquidar a los insurgentes de José Morelos y Pavón, o que también fue un 13 de febrero, pero de 1893, cuando falleció en San Remo, Ignacio Manuel Altamirano, Ilustre abogado, educador, literato, poeta, novelista, cuentista, orador, político, padre de la literatura mexicana y coronel defensor de la República contra el imperio de Maximiliano.
Lamentable que no se hubiera enterado, —si es que en el amor y la amistad estuviera pensando para escribir un cuento— que no supiera de la horrible suerte que señalaría a nuestro único y primer presidente afromestizo en los amargos días de febrero de 1831. Hubiera resultado un texto de insuperable trama. (Más no se preocupe usted, lector querido, si está usted también en ese caso, le cuento la historia de inmediato.)
Cuando la lucha por nuestra Independencia hizo un alto al fuego y se suponía que el país quedaba libre para gobernarse a sí mismo, llegó la confusión. El plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbide y acordado con Vicente Guerrero en 1821, pareció un final feliz. Unidos en una sola voz, los realistas y los insurgentes celebraron tener documento, bandera y un ejército que pelearía por las garantías de todos. Sin embargo, no fue así.
Nadie imaginaba que después de tanta pena y lucha, la nación se convertiría en un imperio, nuestro primer emperador sería Iturbide y volvería a entablarse otra cruenta lucha. Esta vez a favor de la República. Una república, cuyo primer presidente sería Guadalupe Victoria y cuyas elecciones para el segundo mandato darían por triunfador a Vicente Guerrero.
Se supondría que con la experiencia de su heroísmo todo sería fácil. Sin embargo, desde que asumió la presidencia, el 1 de abril de 1829, Guerrero comprobó que las entretelas de la política, nada tenían que ver con la unión, la justicia y la igualdad por las que había luchado tanto tiempo. Discriminación, insultos, motines y cuartelazos, amenazas locales y extranjeras fueron su pan de cada día. Bajo su responsabilidad quedó aplicar un decreto para expulsar a los españoles que quedaban y enfrentar un intento de reconquista. Pero llegaron el complot y la traición. Cuando estuvo listo para combatirlos, el Congreso, que lo despreciaba por su color de piel y su origen social, decidió declararlo incapacitado para gobernar y puso precio a su cabeza. Haciendo honor a su apellido, decidió luchar y ocultarse.
Perseguido, pero no vencido, un mal día se topó, en las costas de Oaxaca, con Francisco Picaluga. No sabía que se trataba de un sicario genovés, cómplice de sus enemigos, que estaba contratado para acabar con él. Lo hizo muy bien. Con palabras de admiración y promesas de unirse a su causa lo invitó, la noche del 13 de febrero de 1831, a cenar a su barco, un bergantín llamado El Colombo.
Cuentan que Guerrero no sólo no cenó. En cuanto llegó fue amarrado junto a las ratas, declarado preso y transportado al puerto de Santa María de Huatulco donde cuatro oficiales lo esperaban. Sin homenajes ni despedidas, al amanecer de aquel 14 de febrero, Vicente Guerrero fue fusilado en la zona de Cuilapan.
Nadie habló del amor, ni de la amistad tampoco. No hubo afecto, regalo, ni conmiseración. Como recuerdo de la fecha quedó asentado que la última traición a un héroe de la Independencia le había costado al erario 50 mil pesos.