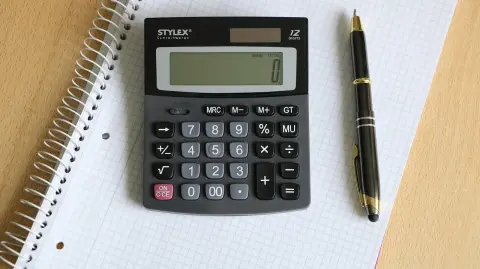Lectura 4:00 min
Yo nací así
Empezó la época más bonita del año; pienso en cómo el aire de otoño menea las banderas en CU y me estremezco.
En el hogar de mi infancia había un muro lleno de fotos familiares. Casi en ninguna salgo yo. Entre fotos escolares y diplomas, la mayor parte de las imágenes retratan muchachos mostrando virilidad en un campo de juego: son mis hermanos.
Mi infancia fue un vaivén entre campos de juego. De Cuemanco a Aragón, de Satélite a Villa de las Flores. Todo para ver a mis hermanos mayores perseguir un ovoide.
Me encantaba. Todo: las porras, el olor del lodo, las gradas precarias, la emoción de ver a mi hermano Jack anotar o de ver al mayor, Paco, taclear al quarterback rival.
El fútbol americano es parte esencial de mi vida. Yo no lo supe hasta que tenía seis años, pero la verdad es que nací (nacimos), ay, para ser aficionada al juego.
La historia comienza con mi padre. En 1952 papá tenía cinco años y mi abuelo, militar, lo llevó al juego inaugural del Estadio Olímpico de CU. Mírenlo: calcetas a la rodilla, un niño de barrio duro que no sabe que va a encontrar su alma.
Mi abuelo y mi tío abuelo le iban al Poli. Era un clásico, el clásico Pumas-Politécnico, el único clásico deportivo que nuestra religión permite. La idea era inocular en aquel niño el impulso para apoyar los colores guinda y blanco del Poli. No sucedió.
Mi papá se enamoró al instante de los cascos dorados de los Pumas. Eran como soldados míticos, los argivos luchando contra los aqueos. Fue Puma desde ese día. El partido quedó 20 a 19, a favor de los universitarios. Papá lo cuenta todavía con emoción: Juanito Romero, el fullback, sale a escape y atrapa el pase del Pato Patiño, corre por toda la banda izquierda. Las dos últimas bloqueadas fueron del Desalmado y del Turco. Anotación: Pumas le dio la vuelta al marcador en el último minuto.
¿Cómo no enloquecer? Sólo puedo imaginar a mi papá gritando con sus pulmoncitos de cinco años de edad. Sí, lo veo. Lo comprendo.
Incidentalmente la fascinación de mi padre por el equipo universitario permitió a mi familia tener una vida cómoda. Su única aspiración desde la primaria era llegar a la UNAM. No para estudiar, vaya pavada, sino para ser el quarterback de primer equipo de los Pumas. Una fractura cuando jugaba en la categoría juvenil cortó su carrera deportiva pero el sueño persistió y llegó a la universidad a estudiar Derecho, una carrera de la que no tenía mucha idea y que escogió porque la facultad estaba cerca del estadio.
La primera cita amorosa de mis padres fue en un juego en CU, en una época en la que el porrismo y la represión policial hacían peligroso el americano. No importa: ellos iban y se enamoraron. Mi mamá, que nunca había visto un partido, se volvió una fanática ardorosa. Su colección de jerseys y playeras de Pumas es leyenda en la familia.
Y nacimos nosotros, inocentes, no sabíamos que estábamos destinados a amar un juego de brutos que los brutos no pueden jugar.
¿Qué tiene que ver todo esto con una sección de cultura? Bueno, estaba pensando en mis recuerdos de infancia cuando veía las grandes fotos de Mario Castillo, el fotoperiodista más importante que cubre la liga colegial mexicana de futbol americano. Hace un par de años Mario tuvo una exposición de su trabajo en Lindavista (barrio muy futbolero, por cierto) y sería genial que a alguien se le ocurriera llevar esas placas a un foro importante, sobre todo en esta época, cuando el aire de otoño menea las banderas de CU y los aficionados nos estremecemos.
Las fotos de Castillo son, como podrán imaginarse, épicas. Logra captar los instantes justos en los que esos muchachos apenas estudiantes se convierten en colosos del deporte. Y pensé en las fotos de mis hermanos y por eso este texto.
Busquen a Mario Castillo en Facebook. Y un día de estos dense la vuelta por uno de los estadios de la Onefa.