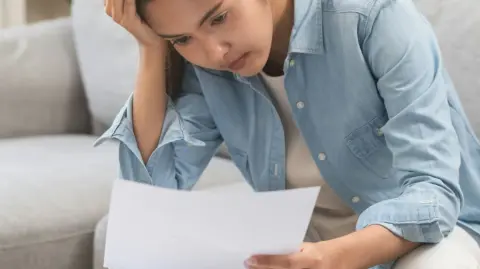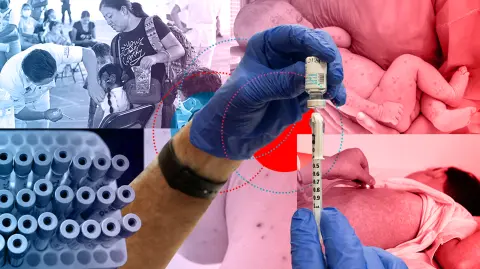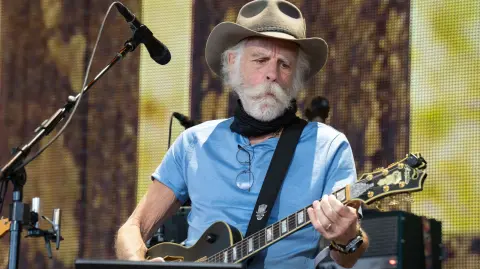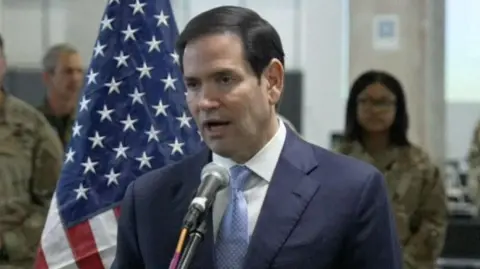Lectura 7:00 min
La momia del padre Mier (o cómo la lengua mata)
Teresa de Mier era un gran orador, ya lo sabe usted, lector querido, muy bien lo dijo Erasmo de Rotterdam, que una buena gran parte del arte del bien hablar consiste en saber mentir con gracia.

Has de hablar como en testamento, dicen los cautelosos, que a menos palabras, menos pleitos. Hablar reduce y sofoca el pensamiento y si no tienes algo bueno que decir mejor te callas. Pero en los tiempos que nos ocupan —de retórica, silencio y mucho rezo— las palabras trastocaron al mundo.
Hace 252 años, el 18 de octubre de 1763, vino al mundo José Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra. Nacido en Monterrey, que en aquel tiempo se llamaba Nuevo Reino de León —todavía no teníamos patria independiente—, su madre fue Antonia Guerra, “descendiente de los primeros conquistadores”, y su padre fue Joaquín Mier Noriega, pariente de los duques de Granada y de los marqueses de Altamira. Octavo hijo del segundo matrimonio de su padre, Servando, ignorante de que se le conocería como el Fraile Insurgente y llevaría una vida de correrías, cárceles y aventuras, creció rodeado de muchos hermanos y en una casa familiar llena de riquezas y comodidades. Le interesaba dejar claro —y era cierto— que pertenecía a una familia acomodada y de abolengo: su abuelo, Francisco de Mier Noriega, había sido Escribano Real, Público y de Cabildo en la ciudad de Monterrey.
El propio Servando, dicen sus biógrafos, era muy puntilloso en asuntos tocantes a su ascendencia aristocrática. El mismo Lucas Alamán escribe que Mier “se vanagloriaba de pertenecer a una ilustre familia con la cual se hallaban entroncadas las noblezas azteca y goda, se creía descendiente de Cuauhtémoc y emparentado con las familias más aristocráticas de México”, y Carlos María Bustamante dice que Servando “echábala de linajudo, siempre hablaba de su primo el conde, de su sobrino el marqués, y quería que su nobleza magnaticia se conservara intacta en su antiguo esplendor gótico”.
Servando comenzó sus estudios en su tierra natal, y a los 17 años fue enviado a la Ciudad de México a completar su formación y tomar el hábito de Santo Domingo. Siguió su carrera en el colegio de Porta Coeli, recibió las órdenes menores de subdiácono y diácono, fue regente o maestro de Estudios, y, al fin, habiendo profesado el sacerdocio, se convirtió en lector de Filosofía del convento de Santo Domingo, y doctor en Teología, a los veintisiete años. Desde el principio se había distinguido entre todos sus colegas dominicos por su vivacidad, inteligencia y espíritu rebelde. Y cultivando su talento y “sus dotes oratorias”, pronto adquirió fama de gran predicador. Al respecto, el maestro Edmundo O’ Gorman dice que Servando era de fácil palabra, mordaz, erudito, inteligente...y deslenguado. Y que además sabía, como ningún otro, captar la atención de sus oyentes.
Como recompensa, en su hora más gloriosa fue elegido para predicar en las honras fúnebres de Hernán Cortés, solemnidad anual del Ayuntamiento de México, el 8 de noviembre de 1794, frente al virrey de Branciforte y todos los notables de la Audiencia Real. Su intervención le valió gran aplauso y una larga ovación. Y su reputación como orador se elevó hasta las alturas.
Pero llegaría —y muy pronto— el día de su infortunio. Fue su destacada habilidad en el bien decir, su brillante intervención, lo que le ganó la encomienda de elaborar el sermón para el 12 de diciembre de ese mismo año, que se dictaría en el santuario de la Virgen de Guadalupe. Un honor que, según antigua costumbre, predicaban sólo los más notables oradores. Ese día cambiaría su vida para siempre: Fray Servando Teresa de Mier trepó al púlpito de la Colegiata de Guadalupe, ante la presencia del virrey y el arzobispo y, ante la expectación del público comenzó su sermón, donde negó la idea tradicionalmente aceptada de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Dijo que la imagen se había plasmado en la capa del apóstol Santo Tomás, una seda del siglo primero, y no en el ayate de Juan Diego; que los “indios, naturales de estas tierras”, ya cristianos, habían adorado la imagen equivocada, en el Tepeyac, desde antes de la Conquista y la habían escondido, pero llevaban siglos cometiendo apostasía porque, finalmente, Santo Tomás y Quetzalcóatl eran la misma persona.
Sus afirmaciones causaron tal escándalo, uno nunca antes visto en la Nueva España, que la potestad eclesiástica determinó que se le retiraran las licencias para predicar, confesar, decir misa y ejercer su doctorado. Se le mandó desterrado a España, a un convento donde estaba condenado a un encierro de diez años. No estuvo allí tanto tiempo. Una vez que la Real Academia de la Historia analizó el discurso, el padre Mier fue puesto en libertad. Pero no por mucho tiempo. Se buscó varias persecuciones por su lengua precisa y sus firmes ideas, y durante muchos años se pasó entre prisiones y fugas, de pueblo en pueblo, de país en país, escribiendo, declarando y torciendo caminos. Y fue así como su vida se convirtió en una serie de aventuras legendarias.
Mire usted si no y lea una probadita: con ayuda de un clérigo contrabandista francés se fue a París, donde conoció a Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, decidió dejar los hábitos y se fue a Roma para obtener la secularización que le fue otorgada por el Papa, volvió a España y se enroló en un batallón voluntario para combatir la invasión francesa, estuvo en Cádiz, cuando las Cortes estaban en sesión, se unió a la logia masónica de los Caballeros Racionales, conoció a José de San Martín y otros caballeros que tenían como objetivo “mirar por el bien de la América”. Publicó Cartas de un americano y escribió su obra más notable: Historia de la Revolución de la Nueva España, antiguamente Anáhuac. Lo que lo convirtió en el primer historiador de la guerra de Independencia.
Dicen que con Francisco Xavier Mina regresó a México y al desembarcar fue aprehendido otra vez. Que volvió a escaparse, estuvo en Filadelfia y una vez consumada la Independencia volvió a nuestro país y fue enviado a San Juan de Ulúa. Enemigo de Iturbide, Servando fue otra vez encarcelado en el convento de Santo Domingo, en la Ciudad de México, donde se dio a la fuga, por séptima y última vez. Fue hasta 1824 que Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, lo llevó a vivir a su lado. Ya muy enfermo, en noviembre de 1827, convidó a sus amigos para asistir a su administración de los santos óleos. A la ceremonia llegó una multitud y todavía le dio tiempo de hacer un discurso. El entierro fue magnífico. Pero su historia no había terminado.
Su cuerpo fue exhumado en 1842 y su cadáver se encontró perfectamente momificado. Permaneció exhibido junto con otros 12 difuntos convertidos en momia, hasta que en 1861 todas fueron vendidas al propietario de un circo. Dicen que éste las llevó primero a Buenos Aires para su exhibición. Y que fue en Bélgica donde, por última vez, apareció, con la lengua intacta, la momia del padre Mier.